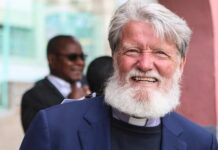Por Valentina Correa, Sabrina Sainz y Morena Torti
La madrugada del 6 de mayo de 2024, Justo Fernando Barrientos atacó brutalmente a dos parejas de lesbianas en una pensión del barrio porteño de Barracas. El agresor arrojó una bomba molotov casera en su habitación mientras descansaban y las agredió físicamente para impedir que escaparan del fuego. Pamela Fabiana Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante murieron, con extensas quemaduras. Sofía Castro Riglos es la única sobreviviente y continúa enfrentando las consecuencias de esa noche, precedida por un contexto de discriminación y hostigamiento por su orientación sexual.
Esteban Baccini, miembro de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, expresó que “tanto el lesbicidio como el femicidio son términos que resultan innecesarios porque se encuentran contemplados esos supuestos en la ley, en el inciso 4 como el 11 del Código Penal y eso no afecta el principio de taxatividad o el principio de legalidad, es decir, a la necesidad de que las leyes sean claras, precisas y determinadas al definir las conductas delictivas y las penas correspondientes”.
La tendencia a evitar términos específicos como “lesbicidio” refleja un intento de invisibilizar la identidad y la realidad de las víctimas, a pesar de que en el marco legal sea prescindible. Esta práctica discursiva no es accidental, es una manifestación de un sesgo sistémico que busca neutralizar el impacto emocional y político de estos crímenes, reduciendo así la presión sobre las autoridades y la sociedad para tomar medidas contundentes contra la violencia de género y los crímenes de odio. El Estado, a través del Poder Judicial, tiene la obligación ineludible de garantizar una investigación exhaustiva y con debida diligencia reforzada, que contemple el contexto de discriminación estructural en el que ocurrió el crimen.
El 16 de mayo de 2025, la Sala 7ª de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dio un paso significativo al ordenar la ampliación de la indagatoria al agresor y exigir que se contemple la violencia motivada por odio a la orientación sexual de las víctimas. Esta resolución refuerza la necesidad de evaluar la aplicación del agravante previsto en el artículo 80, inciso 4 del Código Penal. En consonancia con estándares internacionales y protocolos para investigar hechos de violencia de género y contra personas LGBTI+, debe considerarse desde el inicio la hipótesis de femicidio y violencia de género, prevista en el inciso 11 del mismo artículo. En 2024, la Cámara ya recordó que el Estado debe actuar con la máxima diligencia, analizando los hechos con perspectiva de género, según los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.
De todos modos, el juez Edmundo Rabbione, titular del Juzgado Nº14, sigue sin considerar el hecho como un crimen de odio y determinó que no hubo “violencia de género”, sino que se trató de un “conflicto vecinal”. Por esta razón, Rabbione había sido recusado por la víctima sobreviviente, por la constante revictimización y porque no implementó la perspectiva de género en la investigación. Sofía Castro Riglos resalta que teme que “por las acciones del juez de la causa, el acusado sea liberado o el juicio resulte en una condena burlesca, por un crimen menor”.
Rabbione no tomó testimonios y no preservó la habitación donde ocurrió el triple crimen y “afectó la posibilidad de realizar medidas de prueba posteriores, es decir que no hay filmaciones del lugar”, mientras que tampoco se cuidaron los celulares o prendas de vestir de las víctimas para peritajes, y la ropa que Barrientos tenía al momento de la masacre. Tampoco se ordenó el allanamiento del cuarto del acusado, para la incautación de líquidos inflamables y otros objetos de interés para la investigación.
“Este crimen no fue un hecho aislado. La Justicia debe estar a la altura y garantizar una adecuada valoración de las circunstancias del crimen, considerando las hipótesis de discriminación y odio a la orientación sexual de las víctimas y de violencia de género”, señaló Mariela Belski, abogada y directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, un movimiento global que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos.
En este contexto, el 17 de mayo se reconoce internacionalmente como el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Esta fecha conmemora el día en que, en 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Esta conmemoración, que se celebra desde 2005, busca visibilizar las agresiones y exclusiones que enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y promover acciones concretas para prevenir y erradicar estas formas de odio. Además, se insta a los Estados a implementar políticas públicas que protejan y garanticen los derechos de la comunidad LGBTI+.
Sin embargo, “la estructura que se dedica a juzgar es intrínsecamente patriarcal; tanto la composición de los juzgados, la formación y su implementación en las resoluciones judiciales, lo dejan a la vista: quienes juzgan, aplican y sancionan no se capacitan ni sensibilizan, sostienen el status quo sin una crítica real y esto desemboca en las resoluciones que conocemos”, expresó la abogada María Lis Martin, de la Red de Abogadas Feministas, aunque afirmó que eso no significa que no haya dentro de la estructura judicial personas que se capaciten y se formen para este tipos de casos.
LAS ESTADÍSTICAS
En 2024, en la Argentina se contabilizaron 247 víctimas letales de violencia de género. El dato surge de la undécima edición del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con datos provistos por todas las jurisdicciones del país.
El año pasado hubo, en promedio, una víctima directa de femicidio cada 39 horas, y una víctima de la violencia letal de género cada 36 (incluyendo a las víctimas de femicidio vinculado), lo que arroja un promedio de más de 18 femicidios directos por mes. Y solo en los primeros seis meses de 2024 se registraron nueve crímenes de odio.
Según el informe de crímenes de odio de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) en los primeros seis meses de 2024 ocurrieron sesenta crímenes de odio, en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de sus derechos y la violencia hacia ellas. El 68 por ciento de los casos (41) corresponden a mujeres trans; en segundo lugar, con el 17 por ciento (7), se encuentran los varones gay cis; en tercer lugar, con el 10 por ciento (6), las lesbianas; y por último, con el 5 por ciento (3), los varones trans.
La calificación legal acerca de “lesbicidio y femicidio” no solamente contempla cómo sucedieron los hechos, sino que los coloca en el articulado correcto del Código Penal, no solo en una dimensión simbólica, sino como reconocimiento por parte del sistema judicial de que existen delitos agravados por el odio. Porque, explica la abogada Melisa García, “no es que hay un vacío legal, sino que hay una falta de real aplicación de estas calificaciones legales e interpretaciones judiciales que le eliminan la perspectiva de género, que tiene que ver con la aplicación de las normas, con contextualizar y poder evaluar la situación en base a los contextos concretos”.
García, fundadora de Abofem Argentina, una asociación de abogadas que promueven un enfoque feminista de la disciplina, concluyó que “cuando eso no se cumple, justamente es una muestra más de querer solapar la generalidad de determinados delitos, obstruyendo, desde el punto de vista legal, la real existencia de crímenes de odio”.
A pesar de la crueldad con la que fue cometido el ataque y la historia de hostigamiento relatada en la causa contra Barrientos, quien trataba como “engendros” y “tortas” a las cuatro mujeres que vivían en esa habitación del hotel familiar ubicado en la calle Olavarría 1621, queda la lucha por la apelación de la causa, para que no se minimice la gravedad de los crímenes. La carga penal es la misma que la de un homicidio, pero no se trata de punitivismo sino de una Justicia que apunte a la comprensión del caso.